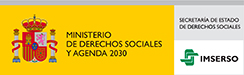Juan Lerma ha sido invitado a formar parte de la Academia Europea. Esta institución acoge en su seno a 38 premios Nobel entre sus miembros. Un gran paso para su haber en la investigación científica. Dos ordenadores a un lado de la mesa del despacho y dos pilas de revistas científicas al otro. En medio, sonriente, Juan Lerma ordena unos papeles mientras espera las preguntas.
-Ha sido galardonado en diversas ocasiones, entre ellas, por el Museo de Ciencias Príncipe Felipe. ¿Usted ha trabajado mucho para llegar hasta aquí, verdad?
-Uno no trabaja por los galardones ni pensando en elecciones o premios. Los científicos nos movemos principalmente por la curiosidad, que te mueve a buscar la verdad y contestar preguntas. Naturalmente, hay otros aspectos importantes como el poder ayudar a los demás y comprender la Naturaleza. Esto lleva a trabajar a los científicos y, supongo, también a muchas otras profesiones. Los premios o galardones vienen por añadidura, contestando preguntas del día a día y contribuyendo al conocimiento científico.
-¿De pequeño ya quería ser investigador en biología?
-No, de pequeño no pensaba en eso. Soy de pueblo. Un pueblo del que en los 60, como tantas otras personas, mis padres tuvieron que emigrar para buscar un mejor futuro para sus hijos, para que sus hijos fueran algo más que ellos. Es un sacrificio que agradezco y que lo han hecho muchos padres en este país. Iba al colegio pero no tenía aspiraciones de ser científico. Ya durante el bachillerato más tardío, cerca de la Universidad, es cuando empecé a interesarme por la naturaleza. Me interesó, en aquellos años, la biónica. Posteriormente me interesaron las enfermedades mentales y el cerebro. Por último, ya concretando mucho me centré en la comunicación neuronal.
- Es usted miembro de las European Molecular Biology Organization y del European DANA Alliance for the Brain. Es editor de las revistas 'Neuron', 'Neuroscience' y 'Frontiers in Neuroscience'. Dirige el Instituto de Neurociencias del CSIC, es presidente electo de la Sociedad Española de Neurociencia y ahora forma parte de la Academia Europaea. ¿Cuándo duerme?
-Trato de dormir cuando puedo (risas). El sueño es muy importante. Se sabe que necesitamos dormir pero no se sabe por qué. La DANA Alliance agrupa a 800 científicos con el fin de comunicar a la sociedad los hallazgos científicos sobre el cerebro. La EMBO promociona a nivel europeo el estudio de la biología molecular. Pertenezco a los paneles editoriales de las tres revistas que ha indicado, pero estas revistas son científicas, no divulgativas. Estas son de científicos para científicos. Como cualquier persona que trabaja en lo que le gusta, hago más horas de las que debería, pero con gusto.
-¿Qué les diría a los alumnos que han acabado sus estudios y empiezan en el mundo de la investigación?
-La investigación es una labor que requiere un cierto nivel vocacional. Lo que les diría es que se pregunten si la investigación les llena y les divierte, y si es así, que hagan lo posible para dedicarse a ello. Una vez tienes esos ánimos y la predisposición, resulta ciertamente fácil. El que quiere investigar, al final, lo consigue y puede vivir de ello. Aunque en el camino hay muchos requisitos que cumplir y no son las profesiones mejor pagadas, al final compensa porque en este oficio se trabaja más por inquietudes y vocación que por la economía. Lamentablemente en algunas carreras vocacionales, muchas veces, se aprovecha esa situación para moderar a la baja los salarios&hellip
-¿Cómo recibió la invitación de la academia? ¿Qué sintió?
-Cuando la Academia Europea (que significa la Academia de Europa, en latín) te invita a formar parte de ella te envía una carta. Y si aceptas la invitación debes responderla, simplemente aceptando (risas). Siempre es un orgullo el reconocimiento a un trabajo. Lógicamente, cuando la recibí, sentí una gran emoción. Los científicos, como en cualquier carrera vocacional, nos gusta que se nos reconozca. He de confesar que somos bastantes vanidosos. Además me alegró porque creo que España debería aumentar su presencia en los organismos internacionales. Como presidente de la Sociedad Española de Neurociencias tengo el reto de intentar situar a compañeros en comités y organismos al nivel europeo. España esta a un nivel científico similar a los países que le rodean, y mejor que algunos cercanos y sin embargo nuestra presencia a nivel internacional no está a ese nivel. El nivel científico español es bueno, pero claramente mejorable.
- 38 premios Nobel en la Academia Europea. ¿Cómo es una conversación con un premio Nobel?
- Conozco a varios y los premios Nobel son personas muy normales. En general, los Premios Nobel son científicos que han hecho un hallazgo importante, que han supuesto un avance científico muy significativo. Lo único que ocurre es que este premio es muy importante y tiene una gran repercusión a nivel social. La gente que obtiene premios Nobel en ciencias, la mayoría, son científicos que siguen trabajando tras el premio igual que lo hacían. Entre los científicos, son unos colegas más.
- La mayoría de sus estudios se dedican a la comunicación neurona. ¿El cerebro es el gran desconocido del ser humano?
- Sí. El cerebro sigue siendo el gran desconocido. Se dice que es la última frontera. El último reto al que se enfrenta el ser humano: entender el cerebro. A diferencia de otros aspectos de la ciencia, el estudio del cerebro necesita situarse aun a un nivel básico, aún hay mucho por descubrir. Podemos saber como se comunican dos neuronas, o un grupo de ellas, pero cuantas más se conectan tanto más difícil es entender su funcionamiento común, surgen propiedades nuevas, emergentes. Se están averiguando muchas cosas que sabemos que ocurren, pero no sabemos bien cómo.
- ¿Hasta donde llegará el ser humano a saber de sí mismo a través de conocer su cerebro?
- Hay una encuesta que dice que el 90 por ciento de todos los científicos de la Historia estamos vivos. Esto quiere decir que cuando más se está estudiando y más ciencia se está haciendo es ahora. Además, el conocimiento crece de manera exponencial, cuando más sabes menos cuesta avanzar. Hasta donde llegaremos, es algo que no se puede saber. Pero yo estoy convencido de que llegaremos a entender nuestro propio cerebro y eso dará las claves de quienes y como somos y cómo podemos ser mejores.
-La ciencia siempre ha estado en conflicto con las costumbres y la ética de la sociedad. ¿La ética supone una traba o un moderador del transcurrir investigador?
-La ética es un instrumento con el que la sociedad se dota de normas de conducta. La ética se basa en lo que uno conoce. Al tiempo que avanza la ciencia, las reglas éticas deben adaptarse a este nuevo conocimiento y cambiar. No es que estén en conflicto la ciencia y la ética. La ciencia en este caso sólo pone los nuevos conocimientos encima de la mesa y debe ser la sociedad, una vez analizados, la que cambie las reglas. Lo que no se puede hacer es negar ni la verdad ni la evidencia. La ciencia dice: «yo puedo evitar que esta persona, que va a padecer tal enfermedad hereditaria, igual que sus padres, la sufra», y la sociedad decide si quiere que se haga o no mediante reglas éticas.
-¿Cuál es su postura sobre el uso de células madre?
-Aquí hay que diferenciar las células madre de origen embrionario y las no embrionarias. Desde el punto de vista religioso no se acepta el uso de embriones para obtener las células madre, pero esa creencia no puede imponerse con ciertas reglas para impedir que no se puedan utilizar, porque puede ser la esperanza de mucha gente. Estas creencias se deben respetar, pero se debe también respetar a quienes no las tienen si ello puede salvar vidas y curar enfermedades mediante procedimientos avanzados. En los últimos años se están consiguiendo células madre no embrionarias, por ejemplo de la piel. Esto es fantástico y alivia el problema ético. La investigación, con el tiempo, pone todo en su sitio.
-Una de las luchas de la investigación neurocientífica son las enfermedades neurodegenerativas. ¿Cómo va esa guerra?
-Las enfermedades del cerebro se pueden distinguir en dos grandes grupos. Las neurodegenerativas y las que no siendo degenerativas, afectan a la mente, aunque están muy relacionadas. Enfermedades como la depresión o las adicciones no sabemos cómo se producen, sin embargo, cada vez conocemos más cosas sobre ellas. Sobre los problemas de adicción, se ha descubierto más en los últimos cinco años que en el resto de la historia. La guerra la estamos ganando, porque el conocimiento que se está generando sobre el funcionamiento del sistema nervioso y por tanto sus enfermedades permite entender cada vez mejor los mecanismos y así tratar de curarlos. El Parkinson antes mataba y desde los 70 es una enfermedad crónica gracias a un hallazgo concreto. Y la progresión sigue cada día.
-Adolfo Suárez y Pascual Maragall han puesto en boga el Alzheimer. ¿Cómo se explica que se borren los recuerdos y la memoria?
-Lamentablemente no sabemos concretamente por qué ni como se borran los recuerdos. Pero gracias a los avances recientes sobre los mecanismos de memoria y aprendizaje probablemente se pueda paliar o evitar la enfermedad dentro de poco tiempo. Que algo les suceda a personas notables ayuda en el sentido que existe mayor proyección social. Desde la Sociedad Española de Neurociencias hemos convencido al Parlamento Español que nombre el año 2012 como el año de la Neurociencia, con el objetivo de poder llegar a la sociedad y explicar mejor de qué trata nuestra labor y para qué sirve estudiar el cerebro. Además, en el año 2012 se celebrará en Barcelona el Fórum Europeo de Neurociencias, con unos 7.000 científicos participando.
-Eduard Punset, con el programa Redes, acerca la ciencia y el cerebro a la sociedad. ¿Cree importante esta labor para mejorar la inversión en investigación?
-La divulgación de la investigación es un tema complicado. En España no existen demasiados periodistas especializados en noticias científicas y por tanto es un campo un tanto abandonado en los medios en comparación con otros países. Entender la ciencia y divulgarla para que la entienda el lector de a pie supone un esfuerzo añadido. Eduard Punset es licenciado en Derecho (creo) y tiene varios estudios de Economía. Posteriormente se interesó por la ciencia y tiene muchos amigos científicos. Posee una cultura científica impresionante y el papel de divulgador científico que realiza es magnífico, porque sabe perfectamente llevar al espectador la 'traducción' de los hechos científicos a un lenguaje entendible por todos.
Fuente: laverdad.es